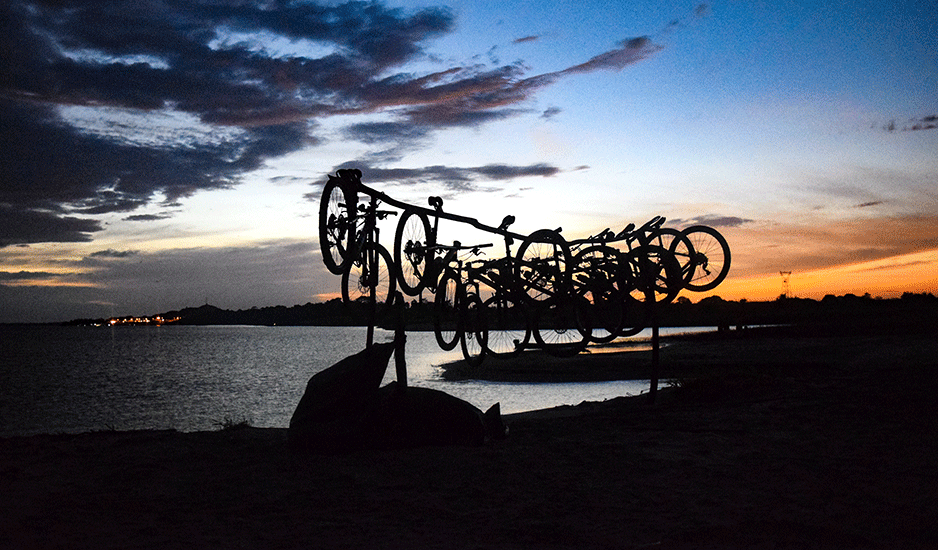Capítulo 3 (Final): ¡Ya no quiero saber nada de Antitravesías!
Autor: Vagamundos Team
Recorrer Colombia se
vuelve una gran adicción para quien quiera sentir la diversidad y la aventura.
Ya sea en carro, en moto o en bus, se encuentran exóticos paraísos turísticos
de norte a sur. La Guajira, tierra de contrastes, invita al disfrute de sus playas,
pero también a valorar nuestro preciado recurso hídrico; las costumbres y la
cultura de la comunidad indígena Wayuú, continúan presentes en su territorio a
pesar de tantas incertidumbres.
Partimos en bicicleta desde
Bogotá hacia el desierto de La Guajira. La meta esta vez fue el Cabo de la
Vela, lugar sagrado para los Wayuú. Allí, los difuntos, acompañados por las
almas de los animales sacrificados en los velorios, ascienden al Jepira, la tierra de los indios muertos.
El primero de enero, luego de un merecido descanso, iniciamos el segundo reto: devolvernos hacia Bogotá.
–¿No fue suficiente
acaso? –pregunta Angélica.
–Nunca es suficiente.
Siempre hay que intentarlo hasta el final –le responde Franklin cortante,
mientras busca desesperadamente sus medias sucias.
–Tenemos la oportunidad
de lograr un nuevo reto ciclístico en MTB: lo que se llama una gran vuelta: veintiún etapas para alcanzar
tres mil quinientos kilómetros –nos reta Jack muy emocionado.
Partimos en la mañana del
dos de enero, con veintiocho grados
centígrados sobre la cabeza y tomamos el camino que los indígenas llaman “la
trilla”: son diecisiete kilómetros de desierto y cactus; así que hay que tener
cuidado de no perder el camino; esta vía pasa por el Parque Eólico “Jepirachi”,
único en Colombia, con quince aerogeneradores de energía: –muy bonito y todo –comenta
Andresito– pero qué pesar que no aporta un solo kilovatio de energía para
la comunidad.
Salimos a la vía paralela
a la línea del ferrocarril. Mientras
pedaleamos, pasa a nuestro lado el Ferrocarril del Cerrejón con sus más de
doscientos vagones, en su recorrido de ciento cincuenta kilómetros desde
Albania hasta Puerto Bolívar, diez mil toneladas de carbón hacia el mar y dos
vagones con agua para algunas comunidades. Una salvaje demostración de poder y
riqueza con un costo medioambiental y social que apenas se calcula y nos reseca
la boca de solo pensarlo.
A pesar del sol del
mediodía, nos alistamos a recorrer los cuarenta y seis kilómetros del terraplén
que nos separa de Uribia. Llegamos al atardecer, algunos “recalentados” y otros
exhaustos, recogemos maletas, cenamos y salimos esa misma noche hacia Manaure y
antes de salir, una señora que acaba de bajar de su carro nos alerta:
–No les recomiendo que
cojan de noche para allá, esa carretera es sola y peligrosa.
Ya listos, nos quedamos
pensando un rato luego de que la señora se va. Jack, que estaba dentro de la
cafetería, ve nuestras caras de espera, le contamos el episodio, y sonríe con
maldad mientras nos dice:
–¡Adentro acaban de
decirme todo lo contrario! Una guajira que vive en Manaure me dijo que
tranquilo, que si hasta el momento La Guajira nos había parecido hermosa, más
hermoso era el amanecer desde la vista de su casa, ¡despertar con el blanco de
las minas de sal en el horizonte!
–Pues no se diga más, ¡a
pedalear como nos gusta!– dijo Gustavo.
Al fin llegamos a Manaure
con la expectativa de que al día siguiente conoceríamos las salinas más
importantes y extensas de Colombia.
El tres de enero estuvimos caminando y recorriendo el lugar, pues no
hay nada como empezar el año con una montaña de sal a las espaldas. A lo largo
de la playa se pueden apreciar las “piscinas” de las salinas artesanales de los
indígenas Wayuú, que llenan el mar con colores verdes y rosados.
Y no podíamos irnos de La
Guajira sin llegar rodando a su capital: Riohacha. Allí, en la noche, se
despiden dos de nuestros amigos. Alejandro y Gustavo.
–¡Amiguito no se vaya!,
mejor que se vaya Justo –dice Franklin esbozando una sonrisa sarcástica.
Los acompañamos hasta el
terminal, pero todo estaba cerrado; ya no había buses sino hasta las seis de la
mañana del día siguiente. Buscamos un hotel cercano y antes de dormir, en un
acto desafiante para el ego, les entregamos la “Manilla de Eliminación”.
–¡Yaper amiguito! –dice
Angélica.
–Pero es que esta eliminación
no se vale, no ve que me toca irme a trabajar –se queja Gustavo mientras
extiende su muñeca.
–Yo si me quedaría más
pero lastimosamente el tiempo no va para
recorrer la costa caribe con el grupo, así que me doy por eliminado –
asiente Alejandro, quien inicia un largo viaje en bus hasta Pasto.
–¡De extremo a extremo
Alejo! –Comenta contento Andrés– Y no se le olvide, ¡no se deje vencer
por el sueño!, ¡sígame la rueda y verá que el dolor lo lleva a la meta!
Con nuevos ánimos
arrancamos el cuatro enero hacia
Camarones, con la esperanza de ver algunos flamencos, pero los pescadores nos
dicen que preciso en esos días están volando hacia la Alta Guajira, así que no
vemos más que un gran tronco acostado entre el mar y la arena. Lo usamos como
utilería para que las bicicletas posen para la foto, y como podemos, simulamos
que están en un pequeño barco y que deben mantenerse en pie a pesar del oleaje,
pero dos de ellas se caen sin más remedio al agua: más tarde nos daríamos
cuenta que ese juego era el presagio de un suceso desafortunado que pronto nos
llegaría.
Continuamos con la ruta
bordeando el mar y a fuerza de contemplarlo, paramos en un lugar paradisíaco:
Palomino, límite departamental del Magdalena con La Guajira, lugar simbólico de
transición entre la nieve de la Sierra y el desierto. Toda la tarde pasamos
allí, bajo un “cambuche” armado con las bicicletas haciendo las veces de carpa,
disfrutando del frio del río Palomino en su unión con el tibio mar.
Luego del contacto con el
agua, la arena, la cerveza o no sabemos que, surgen una serie de eventos
desafortunados: Andrés sufre un extraño tic en el ojo, un dolor interno
punzante que luego le pasa a la garganta y lo atormenta de tal forma que tiene
que dejar de comer para echarse agua por todas partes. Kike también se siente
mal mientras va sobre la bicicleta, extraños escalofríos, “una maluquera toda
rara” dice, se descompensa y empieza a contar tristes historias. Angélica, que
andaba por las mismas, casi no sale del baño y por el camino nocturno hacia
Santa Marta, tuvo que parar un par veces; Franklin se pincha, Justo se pincha
más adelante, y por si fuera poco, a medida que el grupo se ha dispersado a lo
largo de la carretera, ocurre algo imprevisto: Kike y Jack sufren un accidente
al ser golpeados por un motociclista que les hace perder el equilibro al pasar
muy cerca de la berma. Kike cae inmediatamente de la bicicleta y se raspa el
brazo derecho; el motociclista pierde el equilibrio, golpea el disco del freno
trasero y la zapatilla izquierda de Jack sale volando hacia adelante. Todos
caen al pavimento. Jack se levanta furioso y se acerca al motociclista para
reclamarle su falta, y este, empieza a alegar mientras se limpia la sangre del
brazo.
–¡Qué le pasa hermano, es
que no nos vió o qué!– grita aireado Jack.
–Se me fueron las luces,
es todo, relajate pues– responde en
dialecto paisa y un poco ofuscado.
–Y ni casco trae, de aquí
no se puede ir hasta que arreglemos esto– e inmediatamente Jack toma su teléfono
para llamar a la policía de tránsito.
Mientras tanto, algunas
personas se han acercado a Kike a ver como se encuentra, quien, tirado en el
suelo, tiene una sonrisa en su rostro.
–Joven, ¿se encuentra
bien? ¿Por qué está contento? – dice una linda señorita que se agacha para
recogerle las gafas. Y mientras se ríe, responde: “Muy bien, gracias, es que ya
no voy a tener que pedalear más”.
Al rato llegan Angélica y
Carlitos, quienes al ver el episodio, no pueden creer que se trate de sus
compañeros.
–Kike, ¿Qué pasó? ¿Cómo
estás?– pregunta angustiada Angélica.
–Je,je,je mira que ahora
sí me eliminé, tengo la excusa perfecta y no me pueden decir que no– responde
graciosamente Kike.
Todos se echan a reír, y
las carcajadas se ahogan poco a poco al llegar el sonido de la ambulancia.
Ya todos reunidos,
escuchamos cómo se desenvuelve la discusión con el policía, la marcación de la
zona del accidente, los trámites para hacer valer el SOAT, los gritos de regaño
que le daba el tío –dueño de la moto– al sobrino paisa, y los esfuerzos de Kike
para darse la vuelta y poder orinar mientras lucha envuelto en la manta
térmica. Es un hecho: Kike y Jack van rumbo a un hospital de Santa Marta en
ambulancia. Sus bicicletas y la moto, en una camioneta al próximo peaje y
nosotros a buscar dónde pasar la noche mientras al día siguiente conocemos el desenlace
de esta tragedia mínima. Mientras rodamos esa noche, recordamos la imagen de las
dos bicicletas cayéndose en la playa de Camarones.
Como era de esperarse, el
cinco de enero estuvimos atentos frente al hospital. Esperamos que Kike
quisiera continuar y que a Jack no tuvieran que practicarle ninguna
intervención quirúrgica. Al final del día, ya sólo quedamos cinco Vagamundos en
pie, Kike y Jack salieron a media noche del hospital y las bicicletas, medio
golpeadas, estaban listas para ser transportadas a Bogotá en el carro de un
paisano que presenció el final del accidente y que prestó su ayuda
desinteresadamente.
Al despedirnos en la
madrugada de ese seis de enero se
sintió la ausencia, pero en homenaje a ellos, como quien debe termina una
batalla, decidimos continuar, no sin antes entregarles las Manillas de Eliminación.
Arrancamos rumbo a
Cartagena, y por el camino nos damos cuenta del reto que nos espera: bordear toda
la costa caribe en cuatro días, arrancando desde Santa Marta-Magdalena hasta
Apartadó-Antioquia. Nos esperan setecientos kilómetros de playa, brisa y mar,
pero también del inclemente sol, el viento en contra y la sed insaciable.
Recorrer en bicicleta la
Troncal Caribe, o también llamada Ruta Nacional Noventa, tiene su belleza, al
sentir el sonido del mar constantemente, ver las hermosas playas que invitan a
disfrutar del caribe y los encuentros con sus habitantes, pero también exige
paciencia, pues no hay aire acondicionado, no hay sombra ni potencia suficiente
para luchar contra la brisa. Pasar de Santa Marta a Barranquilla en una sola
mañana y luego salir hacia Cartagena en una tarde deja exhausto a cualquier
ciclista y más si llevas el peso de muchos días fuera de casa. Lugares como la
Ciénaga Grande de Santa Marta, la desembocadura del río Magdalena en Bocas de
Ceniza, muy cerca de Barranquilla, o la ciudad amurallada en Cartagena de
Indias, nos invitan a soñar un poco con un país paradisíaco y nos devuelve las
energías y la esperanza de poder recorrer todo
nuestro país a “punta de biela”.
Toda la región de los
Montes de María y sus infinitos pueblos rodeados de tradiciones mestizas y
raizales, nos trazan una cuenta pendiente para volver y perdernos entre sus
festivales musicales y sus historias de libertad y reconciliación.
Tolú, Coveñas, San Pelayo
y San Antero, poblaciones donde paramos a comer, a dormir o a descansar de la
carretera, nos abrieron los brazos de sus gentes, disfrutamos los platos
típicos llenos de mar y del clima costero tan anhelado por cientos de turistas.
La noche del ocho de enero, rematamos por una carretera de 40 kilómetros completamente solitaria hacia Santa Lucía-Córdoba,
pero antes de llegar, ocurrió algo curioso:
–Ve, tan raro esas seis
personas a esta hora caminando, para donde irán– pregunta, Angélica
casualmente.
–¿Cuáles seis personas?-
Responde Andrés, mientras hace círculos a escondidas con el dedo índice
alrededor de una de sus orejas.
–Qué pereza, ustedes
nunca me toman en serio– y avanza hacia las únicas luces de un local de comida
que está abierto a la entrada del pueblo.
Y mientras comemos hablando
de todo un poco, pasada la media noche, vuelve a salir el tema de las seis
personas y todos los demás le replicamos a Angélica:
–En serio china, no había
nadie.
–¿Entonces estaba
alucinando? No me mientan, vea que me estoy asustando.
–No mentimos, si sigue
así, le va a tocar mañana coger bus.
No encontramos ningún lugar
para dormir. Nos decían que a las afueras del pueblo, frente a una bomba de
gasolina había un lugar con habitaciones, así que nos dirigimos allí. Todo estaba
completamente oscuro, iluminamos con nuestras luces mientras Carlitos grita al vacío:
“buenas noches”. Al no obtener respuesta luego de largos minutos, decidimos
extender nuestras mantas térmicas en un solar al lado de una mesa de billar,
cuando de pronto, de una de las habitaciones, sale un anciano decrépito, con
una linterna y un manojo de llaves y camina hacia nosotros. Recordamos la
alucinación de Angélica y le decimos:
–Vea, aquí ya viene uno
de sus seis amigos, ya no deben demorar los otros cinco.
Reímos silenciosamente
mientras el viejo, iluminando su rostro arrugado, nos pregunta que cuantos
somos, que cuantas habitaciones, que a diez mil cada habitación. Cada uno entra
a una y cual Silent Hill, vamos
descubriendo aterrados el color de las
paredes, los ruidos del ventilador del techo, los sonidos del crujir de la
cama. Al rato, ya completamente a oscuras, vemos una luz que se mueve
caóticamente a través de las ventanas. Nadie se atreve a salir ni a asomarse,
hasta que Angélica, rompiendo el miedo, abre la puerta y ve que Justo está
montado semidesnudo sobre la bicicleta buscando un guante que ha perdido.
Definitivamente, éramos los únicos seis zombis, a las tres de la mañana, en ese
extraño alojamiento.
Salimos con una
fantástica neblina ese martes 9 de enero.
Desayunamos en Arboletes y mientras avanzamos en la tarde hacia Necoclí, Angélica
se empieza a sentir mal porque todo en ella está fluyendo mucho: ya lleva
varios días contando muchas tristes historias que no paran, pero que sí la
hacen parar a cada tanto en la carretera. Franklin está igual y los frascos de Pedialyte se convierten en las nuevas
caramañolas. Esa tarde en Necoclí, mientras nos despedimos del mar con unos
buenos jugos naturales, decidimos que es sano que Angélica avance en bus y ella,
agradecida, se lleva las maletas hasta Apartadó-Antioquia.
Muchos
ya deben estar cansados de leer tantos párrafos, pero si les sirve de consuelo,
nosotros estábamos completamente exhaustos y sin piernas para subir la montaña,
pero intentamos dar lo último en los últimos días. ¡Ánimo!
El diez de enero entramos oficialmente a las últimas etapas de
montaña. Tenemos tres días para sortear cuatrocientos cuarenta kilómetros, unir
Antioquia con Risaralda y cruzar toda la cordillera occidental.
Bordeamos el costado
occidental del Parque Nacional Natural Paramillo y coronamos entre Chigorodó y Uramita el Alto de las Sandalias, un
tramo de ciento cuarenta y dos kilómetros que es puerto de primera categoría y
que fue etapa del clásico RCN en 2016.
Al coronar esta primera
montaña, disfrutamos luego de un delicioso descenso rápido de diez kilómetros
hasta Santa fe de Antioquia, y mientras almorzamos Carlitos decide finalmente
quedarse en Medellín.
–Amiguitos, hasta aquí
llegué yo. Voy a tomar bus en Medellín– dice Carlitos abruptamente.
–Uy, pero llegar de noche
a Medellín en bicicleta no es buena idea, pensábamos desviarnos bordeando el
río Cauca –comenta Franklin– y tampoco vamos a dejar que se vaya solo hasta
allá.
–En ese caso,
acompañémoslo al terminal de una vez–, dice Angélica alistando las maletas.
Y así, al caer la tarde,
nos dirigimos al terminal para dejar a uno más de los Vagamundos. Nos abrazamos
en señal de despedida amistosa y Angélica le pone en la muñeca la ya famosa Manilla de Eliminación.
Esa noche, en un
hospedaje cerca de Bolombolo-Antioquia, mientras leemos el texto que escribió
Carlitos de despedida, nos encontramos una frase que nos hace reír: “estoy en
una panadería y por más panes que pido no se va este vacío".
Pedaleamos el doce de enero por una ruta paralela al
río Cauca, llena de agua por todas partes, bosque de niebla, frescura en el
ambiente y poco sol. Desde casa los amiguitos dicen que en noticias informan
que la vía a Manizales está cerrada a causa de algunos derrumbes justo por
donde vamos. Efectivamente, al llegar al mediodía a La Pintada-Antioquia, la
policía nos detiene: está bloqueado el paso desde hace tres días, trabajan en
la apertura de la carretera, pero probablemente no terminen hasta antes de las
seis de la tarde, si es que terminan.
Desviarnos por una
carretera alterna, implica subir montaña y treinta kilómetros más. Ninguno de
los cuatro quiere y al mejor estilo vagamundiano, Justo propone buscar “una
trochita que acorta camino” y tratar de sortear el derrumbe por otro lado.
–Pues vamos hasta el
derrumbe a ver cómo está la cosa– invita Justo.
–Amiguitos, ¡acuérdense
de la regla número uno!, no se dejen timar –amenaza Andresito–. Recuerden: Regla número uno de los Vagamundos: No
hacerle caso al profe.
Y cuando voltean a mirar,
ya Angélica está pedaleando junto al profe en dirección al derrumbe.
Son las tres de la tarde
y faltan sesenta y cuatro kilómetros hasta Irra-Risaralda. El derrumbe está a
veinte, así que en el caso de que no haya forma de pasar, se devuelven esos
veinte, le echan la madre a Justo y confirman por enésima vez la regla número
uno. Bajo un túnel están las volquetas de la obra. Los trabajadores esperan en
la sombra a que las retroexcavadoras, desde lo alto de la montaña, limpien los
escombros, árboles y rocas, que caen cada tanto a la vía. Inocentemente
preguntamos: “¿se demoran mucho?”, y luego de unas risas secas, nos comentan
que si tenemos suerte, en una hora las maquinas hacen una pausa y, no es
seguro, tal vez en ese momento se pueda atravesar. Con incertidumbre, nos
acostamos bajo el túnel a dormir y esperar.
Al cabo de una hora,
dejan de caer piedras; los trabajadores se alistan, toman sus herramientas y
nos dicen: “bajo su responsabilidad, si quieren pasar, tienen menos de cinco
minutos para cruzar al otro lado”.
Insomnes, cargamos las
bicis y con las zapatillas sorteamos la montaña de escombros que está en la
carretera. Y cuando pensábamos que teníamos vía libre, a cinco kilómetros, nos
encontramos con un árbol gigante atravesado en toda la carretera. Otra hora más
de espera mientras utilizan motosierras para cortar el árbol y abrir paso.
–Así como vamos podríamos
encontrarnos cualquier cosa en el camino– bromea Angélica hablando como si todo
fuera parte de una carrera de aventura.
Nos quedan dos días de
viaje, y dos grandes montañas por atravesar. Mientras cenamos al atardecer,
discutimos si es mejor continuar en un non-stop
hacia Mariquita o avanzar antes de llegar al páramo de Letras. Andrés dice que
sigamos pedaleando hasta el amanecer, Angélica dice que solo un poquito, Justo
opina que comer y arrancar juiciosos hasta Mariquita y Franklin dice que mejor
dormir allí.
Entre chanzas y risas,
sabemos que atravesar el Páramo de Letras en la madrugada no sería nada
divertido, el sueño nos doblegaría en un par de horas y el cansancio acumulado
del día nos lo cobraría la montaña. Nos esperan ochenta kilómetros de ascenso,
un desnivel positivo de tres mil cien metros y el frío del páramo que no
sentimos desde que salimos de Bogotá. La mejor decisión, como Franklin siempre
le atina, era dormir allí.
Salimos del hotel a las
dos de la mañana de ese sábado trece de
enero. De a pasitos y con maña, llegamos a Manizales a las seis de la
mañana. Angélica hace un apunte que luego se convertiría en la clave de este
viaje: desde que salimos de casa no habíamos visto un aviso que dijera “Bogotá”.
Casi seis horas después, coronamos por fin el mítico puerto de montaña, con las
piernas destrozadas por los tres mil kilómetros que ya teníamos encima; llegar
hasta allí de esta manera, solo merece lágrimas y un emotivo abrazo grupal.
El descenso es rápido y
con dolor en los pocos columpios que quedan. Ya casi, pensamos todos, solo una
montaña más. Llegamos a Mariquita-Tolima en la tarde, donde nos esperan amigos
y algunos familiares: Jack, sus muletas y Kike, viajaron con Andrea en el carro
a acompañarnos en la última etapa. Eduar y Pachito bajaron rodando en las bicis
para subir con nosotros al día siguiente. Maritza y las hijas de Franklin nos
atienden como reyes y se ríen de nuestras historias.
Por fin, último día,
último párrafo. Es domingo catorce de
enero y estamos listos para atacar la montaña. El ascenso es de ciento treinta
kilómetros, pasando Guayabal, Armero y Cambao. Partimos luego de un delicioso
tamal tolimense y unos bocados de lechona para hacer saludable la ruta. Al
llegar a San Juan de Rioseco, nos esperan Gustavo y Cristian quienes almuerzan
con nosotros. Volvemos a ser nueve ciclistas, otra vez alegres y con la
compañía del Vagamóvil de Andrea. En
Vianí, nos alcanza Carlitos y ya en la noche coronamos los últimos diez
kilómetros que nos separaban del “Alto de la Tribuna”. En Facatativá, Juan
Carlos nos acompañó para ponernos rueda lo que resta del camino para entrar a
Bogotá. En la Cali con trece nos detuvimos, nos abrazamos y así, luego de
veintitrés días de viaje, llegamos de nuevo a casa. Sentimos lo que kilómetros
atrás, Angélica sintió cuando vió el aviso de Bogotá en Manizales, en ese
momento dijo: “yo sé que ya queríamos llegar, pero siempre habíamos querido
salir, así que todo lo que hemos hecho ha sido inútil, nos hemos convertido en conquistadores de lo inútil”.
Epílogo:
“Por qué no vuelvo a una a
Antitravesía” por Kike Castiblanco
No
volvería porque se corre el riesgo de romper talanqueras mentales y físicas.
La fuerza
mental será mayor.
Aunque
todo el cuerpo sucumba al cansancio, la mente querrá seguir adelante.
Se corre
el grave peligro de enBICIarse y emprender otra Antitravesía más dura.
Cada día
en la ruta será una aventura y ya en casa, la rutina te hará escapar de
nuevo en busca de otras.
Querrás
que el siguiente reto propuesto sea más y más y más y más extremo.
Existe
alto riesgo de no ser la misma persona.
Descubrirás
la otra cara de Colombia -esa que los mass
media nunca muestran-.
Se corre
el riesgo de conocer mi verdadero yo.
El bullying
y la alegría estarán garantizados.
Amigo mío, no vayas a una Antitravesía, porque llegarás a reconocer el valor de la humildad, lo cual, es peligroso. Corres el terrible riesgo de aprender a vivir y necesitar lo básico: agua y alimento. Hay el riesgo latente de romper la indiferencia y solidarizarte ante las necesidades de otros. En pocas palabras, comprenderás la utilidad de lo inútil.
Si creíste que este era el final…no es
así.
Pronto conocerán en persona a estos
nueves valientes que se autodenominan “Vagamundos”
Para leer el prólogo CLIC
Para leer la primera parte de la
crónica CLIC
Para leer la
segunda parte de la crónica CLIC